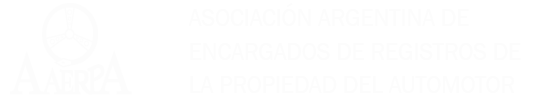MARIANO DURAND UN OBITUARIO
A Mariano Durand siempre lo tuve por un hipnotizador, un mentalista del tipo de Franz Mesmer o del doctor Jaean Charcot. Es posible que sea por un despilfarro de fantasías por mi parte, pero había que verlo en acción.
Mariano era más bien bajo, el burgués gentilhombre de la pieza de Molière, aunque a diferencia de Monsieur Jourdain no tenía ni un pelo de afectado o de frívolo o de arribista. No se relacionaba con el mundo con el propósito de imitar y pretender lo que no era, sino con el de evangelizar al interlocutor en una nueva religión: los efectos indefectibles de su arte, el de persuadir.
Tenía las manos pequeñas, como me imagino deben de tenerla los boticarios de las farmacias homeopáticas, que trabajan con cosas casi intangibles de tan livianas. Esas manos tenían vida propia y un magnetismo puesto al servicio de la hipnosis inigualable de su portador.
El mago hacía que jugaran la una con la otra, estrujándoselas, movía la derecha hacia un lado y con la palma de la izquierda se frotaba el pantalón a la altura del muslo, y puedo asegurar haber sido testigo presencial de cómo varones coléricos y con mostachos erguidos, trataban de seguir a una con los ojos, luego a la otra, y terminaban sintiendo una inexplicable gratitud por ese hombre, que les hablaba con palabras sencillas situadas estratégicamente dentro de razonamientos complejísimos.
En mi presencia siempre fue infalible, no importaba la materia, la urgencia o el público. Jefes temibles, ásperos sindicalistas e incluso cuatreros y otra clase de malandras. Todos salían de donde hubiese tenido lugar la reunión con una sonrisa en el rostro, plenamente convencidos, decididamente agradecidos. Eso sí, con un imperceptible mareo, el de alguien que perdió algo importante en algún lado, pero no sabe qué ni cuándo.
Y no estoy hablando de discutir cómo se hacen los barquitos de papel. No, todo lo contrario. Negociaciones colectivas, conflictos políticos como nubarrones, determinación de los límites de feudos y condados, asignación de recursos escasos -esa fatalidad estatal- a cometidos inconmensurables. Siempre su magia fue como una forma locuaz del amor, esto es, mucho más fuerte. Más que lo que decía, el magnetismo estaba en lo que Mariano Durand era como totalidad, en cómo modificaba los grados Celsius y las libras por pulgada cuadrada a su alrededor.
Aunque a primera vista parezca contradictorio, su repertorio no disimulaba un carácter temeroso, sino todo lo contrario. Era audaz, arrojado, hasta temerario. Ponía de manifiesto una voluntad rocosa y condescendiente, como si le estuviera diciendo al interlocutor de forma implícita: “¿Para qué tengo que pasar por el proceso de convencerte, si ya estás convencido?”. Salvo que, eso era patente, el actor disfrutaba también de su propio arte.
¿Al servicio de qué estaba puesto ese prodigio, esa carcasa que desbordaba energía, esa fusión de hidrógeno en permanente estado de reacción, esos megatones presionando sobre cada centímetro, sobre cada metro?
Que yo sepa, jamás a derribar nada, siempre a articular, a buscar un punto de armonía, a dar por zanjada una etapa. Mariano despachaba y en el acto de hacerlo ya estaba pensando en el paso siguiente. Lo que se dice, una persona con una alegría química. Me imagino que saltaría de la cama cada mañana, a enfrentarse con su único rival posible, él mismo, reflejado en el espejo mientras se afeitaba.
Ese don irrepetible, cifrado de extremo a extremo, se va con él. No habrá ninguno igual. Los malabares lingüísticos, la alegría de hacer, la pasión por lo público. Porque Mariano Durand fue un infrecuente servidor del Estado, con virtudes muy escasas que pueden exhibir aún menos personas.
Expeditivo, con la seguridad en sí mismo indispensable para rodearse de aquellos de los que podía aprender, veloz para intuir el efecto de los cambios, generoso con sus subordinados. Todos los que trabajaron con él advirtieron estos dones, y algunos se beneficiaron en la medida en que, pródigo en extremo, compartía su conocimiento.
Hay una forma menor de la traición, que es la ingratitud. No podría decir por cuál se sufre más, si por una o por la otra. Supongo que por ambas, en relación con la magnitud del daño.
Todos los que pasamos por la función pública traspasamos esas horcas caudinas. Todos fuimos cónsules, cuestores, tribunos y legados romanos. Tito Livio escribió que luego de la derrota ante los samnitas, para los legionarios lo más difícil de resistir fueron las miradas de sus enemigos. Porque la ingratitud, antes de transformarse en otros sentimientos, nos duele profundamente, y nos avergüenza por nuestro candor. Mariano no fue ajeno a estas pasiones, lo que quiere decir que sufrió.
Pero no se quedaba a lamentarse cuando llovía sobre mojado. Tenía una estructura flexible, aunque indestructible. Era como la boca de un volcán. Cuando entraba en erupción, la boca resistía, pero el verdadero volcán no era la boca. Eran sus entrañas. Creo que algo de eso había en Mariano. Algo en ignición, que se presentaba en formato adecuado para el caballero y asimismo para la dama. ¿Cómo no respetarlo, cómo no quererlo?
Chau Mariano, hasta pronto. Dentro de poco, cantaremos juntos, beberemos juntos, viejo amigo. Es el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, mismo loco afán.