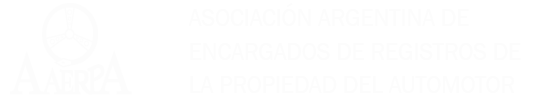Escribir para despedir a alguien no debería ser una ocasión para hablar de uno mismo, aunque las más de las veces así suceda. Sin embargo, también es cierto que si alguien nos hace el encargo es porque de alguna manera quiere conocer a la persona que se ha ido desde la mirada y a partir de las vivencias de los que nos quedamos un rato más. En esa delgada línea trataré de hacer pie para hablar del escribano Durand.
Sin exagerar, podría decir que aun antes de su llegada a la Dirección Nacional con el regreso de la democracia, su influencia marcó mi camino profesional. Podría afirmar que yo decidí mi futuro entre las paredes de su escribanía. Él y Carlos Fischbarg eran mis ejemplos. Yo quería estudiar donde ellos habían estudiado, quería estudiar lo que ellos habían estudiado. Allí tuve mi primer trabajo de verano a los doce años, allí decidí dónde cursaría mi escuela secundaria y decidí también que iba a estudiar la carrera de Derecho.
Cuando busqué mi primer trabajo formal, su generosidad volvió a estar presente. No obstante, cuando ingresé al organismo no tenía la menor idea de cuán importante era mi mentor, nunca pensé que podía ser el jefe de tanta gente, que hubiera revolucionado el sistema registral de la manera y con la imaginación con que lo hizo. Lo que nunca pensé es que esa generosidad me acompañaría hasta el día de hoy.
Claro está que mi vínculo laboral con él nunca fue directo, siempre estuvo mediado por otras personas a las que también les debo lo que soy, pero las ondas expansivas de su influencia se hacían sentir igual: la intensidad, la excelencia, la capacidad para ver las cosas desde todos los ángulos y de escuchar a todos los que tuvieran algo para decir. Siempre estaba, aunque no se lo viera. De alguna manera velaba por la carrera de todas las personas por las que él respondía. Me queda aún la sensación de que él se sentía representado por nosotros y, para mí y para los demás empleados de la Dirección Nacional, faltar a nuestras obligaciones era también faltar a ese pacto tácito con él.
Una sola vez me atreví a llamarlo por teléfono a su oficina particular. Fue para agradecerle en ocasión de mi nombramiento en un cargo relevante en el organismo. Él ya no estaba desde hacía más de seis años, pero sentí la necesidad de agradecerle: por el principio, por haberme abierto la puerta para desarrollarme profesionalmente y por haber velado por mí a la distancia, con su confianza inoxidable. Todos los días trato de honrar esa confianza al hacer mi trabajo de la manera más comprometida posible, como un apoderado celoso del cumplimiento de sus deberes. Si algo se presenta enrevesado, trato de pensar cómo miraría él ese problema y qué mirada pragmática tendría para resolverlo. E intento llevarlo a cabo, no siempre con la misma suerte.
En su presencia, seguí aferrado a esa respetuosa timidez que me embargaba cuando lo veía. No sabía de qué hablarle, no tenía temas en común con alguien casi tan grande como mis padres, alguien que veía todo desde arriba y mejor. A pesar de eso, estoy convencido de que sabía de mi admiración por él, básicamente porque lo sabía todo de las personas que él elegía para representarlo. En mi caso, también sabía aplicar su sabio e indulgente disimulo ante mi soberbia.
Nos toca a los que nos quedamos profundizar el camino por él abierto, modernizar un servicio público que nació moderno y de avanzada: ese es el paradójico desafío que nos deja con su partida.